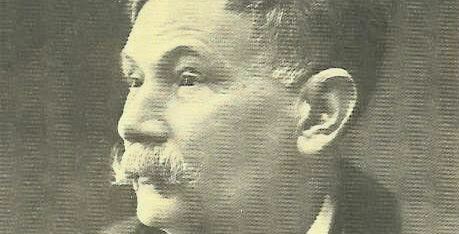Andrés Neuman
Esta entrevista se realizó por aquellos años, en los que el joven Neuman, empezaba a afianzarse en el mundo editorial y coincidían en las librerías algunos de sus libros significativos.*
«Existe
una especie de misticismo en torno a la creación, que parece vetarnos cualquier
intento de reflexión minuciosa acerca de ella».
La
personalidad de Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977), el joven escritor
hispano-argentino, el último minuto de su obra, convierten su escritura en una
firme apuesta por el cuento, en un país de gran tradición en el género, pero de
poca devoción por el mismo. Tras unos primeros tanteos narrativos provincianos,
Bariloche (1999), su primera novela le proporcionaría ese merecido lugar
de finalista en el Premio Herralde y su estreno en la gran narrativa española. El
que espera (2000) recoge una primera y excelente colección de
microrrelatos, a la que ha seguido El último minuto (2001). Ambas compilaciones
están organizadas en treinta cuentos más un epílogo del autor a modo de
manifiesto. Casi simultáneamente ha publicado los poemarios Métodos de la
noche (1998) y El jugador de billar (2000).
¿Qué
es usted: un argentino que vive en Granada, o un granadino con alma argentina?
Sospecho que el alma es la memoria: si
ésta es compartida, las patrias se disuelven. El verbo «estar» me resulta mucho
más verosímil que el verbo «ser», que se empeña en las esencias. Vivo en
Granada, he vivido en Buenos Aires. He aprendido de las culturas argentina y
española, y por lo tanto ya no pertenezco rigurosamente a ninguna de ellas. De
hecho, la literatura me ha ayudado a aceptar esta condición un tanto
desconcertante.
Se lo pregunto por aquello de la
melancolía de allende de los mares.
Es que incluso la nostalgia que sienten
los argentinos emigrados por su propio país es herencia de la otra orilla.
Nuestra tendencia a añorar proviene, remotamente, de Sicilia, de Galicia, de
París. Así que, en cierto modo, cuando un argentino cruza el océano no hace más
que cumplir con un destino de añoranzas. Que incluye, por supuesto, ignorar
todos estos antecedentes y creer en la patria argentina, que es una de las
invenciones más paradójicas que puedan concebirse.
¿Cómo llega usted a la literatura?
Primero, sufriendo: a mí la vida, desde
muy pequeño, me resultaba extrañamente
dolorosa sin saber muy bien por qué. A los diez u once años, entonces,
comencé a leer con asiduidad esos mismos libros por los que antes no me había
interesado, cuando mis padres me los habían ofrecido. Y al mismo tiempo,
secretamente, me dedicaba a copiarlos, a variar sus argumentos y a imitar sus
estilos. Para mi sorpresa, de inmediato advertí que el dolor se atenuaba, que
las cosas cobraban otro sentido. Puede decirse que mi infancia se divide en dos
momentos: antes y después de escribir. Me inventaba novelas de espías, algún
que otro poema bastante espantoso y, sobre todo, cuentos. Cuentos de terror, a
lo Poe. Mi madre estaba alarmadísima. Creo que fue William Wilson el
primer relato suyo que leí, y gracias a él comprendí que todos somos dobles.
Poe me cambió la vida, la mirada. El traductor, aunque por entonces yo no lo
supiese, era Cortázar: otro guiño del azar. Con él me toparía algo más tarde.
En cuanto a la poesía, la encontré en España, en Granada, y fue como volver a
aprender a escribir. En la facultad todo el mundo escribía poemas, de modo que
pensé: aquí nadie va a querer leer mis cuentos; pasémonos a los poemas.
De cualquier forma, ¿no le parece que
tener 24 años y cinco libros en el mercado no es algo extremadamente ambicioso
por su parte?
Tal vez, estadísticamente hablando,
pueda calificárseme de prolífico. Pero esto no tiene nada que ver con un plan,
ni con las ambiciones: obedece a una simple necesidad de escribir hoy, mañana,
siempre. El día que no sienta esta urgencia en el estómago y este picor en las
manos, pues escribiré menos. Uno escribe para sentirse útil, para evitar la
idea de que, más o menos, estamos por azar aquí de pie. La literatura nos
permite creer, soñar sólidamente que tenemos sentido, que creamos sentido. Y yo
preciso los tres géneros para no tambalearme. No puedo prescindir de ninguno de
ellos. Por lo demás, ya aplicada a otros órdenes de la creación, la ambición no
me parece mal si está en congruencia con el trabajo. Sólo que, como cualquier
fuente de energía, es preciso controlarla, administrarla, para que funcione a
favor de su dueño.
Personalmente le conocí por un libro
que nadie recuerda en su bibliografía, me refiero a Pertenecí (1997). ¿Qué
le supuso ese debut literario?
Escribí aquellos cuentos entre los
catorce y los dieciocho años, así que ya puede usted imaginarse cómo eran. El
librito, afortunadamente, se imprimió y distribuyó sólo en Granada. Lamento que
usted lo leyese. Yo diría que me proporcionó la posibilidad de foguearme, de
averiguar qué siente uno al hacer públicas sus ficciones, sin necesidad de
hacer el ridículo a nivel nacional. De hecho aquella colección, a la que de
cualquier forma le estoy agradecido, cerró a los pocos meses, después de
publicar media docena de títulos. ¡Con decirle que fui el best-seller de la colección, y se vendieron apenas unos pocos centenares de
ejemplares! Con todo, a veces he tenido la tentación de rescribir algunas de
esas historias, las pocas que merecían la pena. Y confieso haberlo hecho alguna
vez.
Con
el poemario Métodos de la noche (1998) ganó un premio. ¿Hay
que olvidarse de los géneros para escribir?
No exactamente: más bien hay que
tenerlos muy presentes, para hacer con ellos algo distinto. Creo que la
actitud, el método o el oficio no son idénticos ante un poema, un cuento o una
novela. Pero también estoy convencido de que no podemos seguir repitiéndonos, a
estas alturas de la historia literaria, evidencias inútiles como que un cuento
debe contar una historia o que un poema ha de ser lírico. Esto es tan sólo un
camino. Que, por cierto, conviene desandar de vez en cuando para intuir nuevos
horizontes: ¿era lírico Borges en sus poemas metafísicos? ¿Arreola o Miguel
Ángel Asturias se limitan a contarnos una historia? ¿Los poemas de Carver son
esencialmente distintos que sus cuentos? ¿La poesía épica no es un ejemplo de
narrativa? ¿No era Truman Capote un novelista lírico? Ginsberg o Fonollosa ¿no
contaban historias? ¿No reflexionó John Donne tanto como un ensayista en sus
versos? Hay mil ejemplos. En mi opinión, los géneros se fortalecen
contaminándose mutuamente. Lo que un escritor ha de tener claros son los
procedimientos concretos, los distintos recursos técnicos, más que las
convenciones tradicionales. En esto, mis modelos son los escritores totales,
los animales polígrafos: por ejemplo Goethe, Beckett o Borges. Claro que
también están la emoción y la intuición: inventar sin pensar tanto. Pero sobre
eso no podemos teorizar con certeza. Llamémoslo magia, enigma o inconsciente.
Ha vuelto a insistir con una nueva
entrega poética, El jugador de billar (2000), ¿quizá haya que ver este
libro como una metáfora de las carambolas de la vida, o tal vez, como ese doble
efecto que se espera de todas las cosas?
¿Insistir? Vaya, eso suena a acusación.
En fin, procuraré escribir versos mejores la próxima vez... Hablando en serio,
ese libro no es en realidad un libro de poemas, sino un solo poema en cantos.
Un poema largo, dividido en 24 secuencias. Su origen fue un sueño que me
persiguió durante un tiempo: un hangar gigantesco; centenares de mesas de
billar nuevas, iluminadas, como un bosque geométrico; y en el centro un hombre
solo, jugando consigo mismo. Me propuse escribir esta visión para averiguar qué
hacía allí aquel personaje. Y durante el desarrollo de los poemas lo averigüé:
aquel hombre era cualquier hombre -o tal vez un escritor- y había ido a perder.
El resultado fue un extraño poema sobre el azar, la soledad y el tiempo.
Su gran momento, no obstante, le
llega con la novela: Bariloche y consigue ser finalista del prestigioso
Premio Herralde en 1999.
Mediáticamente hablando, sí.
Editorialmente, desde luego que también. Pero la otra cara de esta realidad es
bastante triste: dedicas media vida a escribir cuentos, pasas noches en vela
corrigiendo poemas, y nada de eso importa; lo que importa es tu novela. Desde
luego que Bariloche me tomó un trabajo atroz, y no me he arrepentido de
ella. Me permitió darme a conocer y entrar en las grandes editoriales de
narrativa: estoy muy orgulloso de haber publicado mi primera novela en
Anagrama, de pertenecer a un catálogo tan hermoso, y de haber unido mi nombre
al de un editor mítico como Jorge Herralde. Pero a uno le queda la inquietud de
qué pasa con el cuento o la poesía, con esos géneros que, si no mueven dinero,
mueven ideas y emociones fundamentales para el ser humano. Es literariamente
inmoral que a los cuentistas se les pregunte cuándo van a ponerse a escribir una
novela. Así de flojas salen muchas de ellas.
¿La parábola de la mediocridad y del
deterioro son el retrato robot de la sociedad del siglo XXI?
¡O el retrato social de los robots del
siglo XXI!
Se lo pregunto porque el protagonista
de su novela parece representar ese mundo, o al menos el de una ciudad como
Buenos Aires; ¿ese ambiente puede trasladarse a cualquier ciudad del mundo?
Aquel personaje de Bariloche,
Demetrio, es basurero. Sin embargo, su nivel cultural y su lógica son los
propios de la clase media. De modo que, simbólicamente, el habitante común de
la ciudad queda degradado por su entorno, por ese espacio colectivo en el que
todos hemos pactado para consumir, producir y desechar mierda, y que otros la
recojan. Ese descenso general a las vísceras, ese mecanismo perverso me parece
universalmente aplicable, en mayor o menor medida, a cualquier punto populoso
del mundo occidental capitalista. Aunque, por supuesto, en la novela haya una
serie de rasgos inequívocamente argentinos, y algunos indicios característicos
del terrible subdesarrollo económico que oprime a Latinoamérica.
¿Esta primera obra representa el
pasado de su tradición sudamericana, con las lecturas de su juventud más
temprana, o simplemente es el recurso evidente de su memoria?
Creo que Bariloche se nutre más
de mis recuerdos argentinos, que de las lecturas que hice en Argentina. El acto
mayor de memoria estaba en rescatar ciertas calles de Buenos Aires que no había
vuelto a ver (y que no llegué a visitar durante la escritura de la novela), y
sobre todo ese dialecto materno en el que yo, aunque hoy me parezca insólito,
aprendí a hablar mi lengua. Luego, por supuesto, estuvo la invención: aunque en
la novela Demetrio procede de las afueras de Bariloche, en plena Patagonia, yo
apenas visité aquella zona un par de veces, cuando niño. En cualquier caso, la
experiencia de escritura fue hermosa, y me demostró que sin memoria no hay
invención posible, pero que a la vez la memoria hay que inventarla. Y, en
cierto modo, me ayudó a reconciliarme con mi parte argentina, que andaba un
tanto oculta.
Foto Fabián Simón
Si
ya ha cumplido con su pasado argentino, ¿sobre qué piensa escribir en el
futuro?
Si lo supiera, tal vez no escribiría.
Uno escribe sobre lo que no sabe, o sobre lo que no sabe que sabía. En cuanto
al material que tengo inédito, pareciera ser que he terminado una novela y un
libro de poemas. Y cuentos, claro, cuentos. La novela, cuyo título me callo por
superstición, es bien distinta a Bariloche en muchas cosas: la localización, los personajes, el
lenguaje... No me gusta repetirme. Sin embargo, ambas novelas comparten dos
cosas: la brevedad, y el dilema básico de qué hacer con la memoria, cuánto
tiene nuestro pasado de ficción y de presente. De todos modos, volviendo al
origen de su pregunta, creo que mi educación sentimental argentina, más que en
forma de tema, me influye en forma de lógica, de cultura invisible.
Permítame
cambiar de registro y preguntarle por una curiosidad literaria: el
micro-relato. ¿ se presupone este tipo de cuento una originalidad: el empleo de
la paradoja, la ironía, la sátira o el humor, para llegar a un final tan
sorpresivo como ingenioso?
No hay
una sola forma de abordarlo. Al contrario de lo que muchos piensan, los géneros
breves pueden ser tanto o más ambiguos que los extensos por su economía, sus
silencios, sus compresiones. Es cierto que hay un tipo de microcuento que se
basa en el recurso clásico de la inversión, la revelación fantástica o la
paradoja, y que busca provocar una gozosa sorpresa en el lector. Pero también
está el microcuento lírico, que linda en estilo con el poema en prosa (por
mucho que los académicos se inventen diferencias abstractas para salvar las
etiquetas) y que quiere buscarle al lector las cosquillas emocionales,
producirle un temblor de origen más bien lingüístico.
Esta
afirmación viene dada porque usted ha escrito dos libros de cuentos con dos
epílogos-manifiestos. ¿El lector necesita una guía del relato?
En lugar
de guías, prefiero hablar de discusiones, de curiosidades. Considero mis
epílogos teóricos como un diario de rodaje, un inventario de los
descubrimientos que he ido haciendo acerca de la escritura de los cuentos. No
hay ningún afán didáctico. O, si lo hay, es en forma de duda, de debate: por
eso decidí colocarlos después, y no antes de los textos de ficción. En ningún
momento pensé en que los lectores tuvieran que entender el libro a
través de esos ensayos. Pero se me ocurrió que, en un país en el que tan poco
se teoriza acerca del relato, podía ser interesante proporcionar alguna
información suplementaria sobre el género. Además, en todo caso, quienes muchas
veces parecen necesitar orientación no son los lectores sino los críticos, que
en su inmensa mayoría no cesan de repetir tres o cuatro tópicos cada vez que
abordan un libro de cuentos. Las referencias previas de las que disponen son
más bien pocas, desgraciadamente: o eres culturalista a borgeano, o eres de un
realismo más o menos carveriano, o eres fantástico cortaziano. No suelen pasar
de ahí. Por eso insisto en que, si casi todo el mundo prefiere hablar de
novelas, los cuentistas no tenemos más remedio que teorizar sobre nuestro
propio género, como llevan haciendo los poetas toda la vida.
Con El que espera (2000), su
primera entrega de cuentos, ¿pretende acercar al lector a unos objetivos
literarios concretos?
Uno nunca sabe qué va a escribir. Los
objetivos de un texto, que están ocultos, suelen aparecer por sí solos más
tarde, y justifican nuestras intuiciones. Con la teoría pasa lo mismo: consiste
en ordenar aquello que, caóticamente, se fue presentando durante la práctica.
Una vez reunidos los relatos de El que espera, y esbozado un principio
de estructura, me di cuenta de que llevaba algunos años rondando el problema de
la espera y sus variantes morales: la paciencia, la esperanza, la
desesperación. Y que en aquellos cuentos se repetían con cierta regularidad una
serie de recursos, y la búsqueda de unas atmósferas y unos efectos parecidos.
El problema es que existe una especie de misticismo en torno a la creación, que
parece vetarnos cualquier intento de reflexión minuciosa acerca de ella. A mí
los mitos sagrados en torno al arte no me parecen mal, e incluso pienso que
pueden ayudar al artista a tomarse en serio su trabajo. Pero no los acepto
cuando con ellos se intenta poner límites a nuestra curiosidad o a la inteligencia.
Usted ha escrito que este tipo de
cuentos se asemejan a un poema en intensidad y concisión; ¿no le parece que eso
es confundir al lector?
¿Confundirlo? Yo diría que no. Me
refiero, sencillamente, a que la narrativa breve comprime su lenguaje, lo
economiza al máximo igual que los
poemas; y que sus lectores, igual que los lectores de poesía, atienden
intensamente a cada línea, y suelen releer los textos. Esa actitud es diferente
de la actitud con la que por lo general leemos narrativa de largo aliento.
Además ¿de verdad le parece a usted que es tan fácil confundir al lector?
Estoy de acuerdo en que «para narrar
se requiere decir algo y callar mucho» ¿quiere usted matizar esta afirmación
suya?
Esto tiene que ver con lo que decíamos
antes de los tópicos. No es ninguna noticia que narrar es contar algo. Más
relevante es la cuestión de cómo se cuenta ese algo, hasta dónde se
cuenta, y cuánto ha de callarse. Aquí, en lo omitido, se juega su destino el
cuentista. Por eso he escrito alguna vez que contar un cuento es saber guardar
un secreto. Siempre me ha parecido cierta la teoría del iceberg de Hemingway,
pero conviene recordar que ésta no consiste en que cuanto más datos se oculten,
mejor. Sino en que esos datos, cuando se ocultan oportunamente, producen el
milagro de fortalecer lo dicho, lo visible. La elipsis afortunada no
resta: suma. Agudiza el efecto. Por eso me asombra encontrarme con tanta
frecuencia con cuentos que pretenden explicártelo todo: de dónde proviene el
personaje, cómo es su familia, dónde trabaja, qué piensa en cada momento... En
esos casos, siento tal exceso de información, me veo tan abrumado de datos
irrelevantes, que pierdo interés en la historia.
Usted cita a autores tan diversos
como Onetti, Rulfo, Hemingway, Caldwell o Carver para afirmar que ninguno de
ellos resuelve sus argumentos, una técnica aplicable al relato y por
consiguiente, ¿válidos para una vacilación ante el sentido último del relato?
Sí, estoy de acuerdo. No digo que un
final no deba resolverse, pero sí que, en muchas ocasiones, los finales
suspendidos son una resolución hermosa, sugestiva y mucho más honesta: Piglia
opina que la novela moderna narra el fin de la experiencia, en su sentido
ilustrado. Bien, tal vez entonces el cuento, con sus finales abiertos, ponga en
duda la noción misma de sentido, de la unidad del sentido. Tal vez sea por eso
que encuentro algo falso en esos narradores que explican demasiado lo que
cuentan, como si quisieran engañarme convenciéndome de que las cosas están
claras, y de que nuestro destino —el de los personajes— es lineal, sin dobleces.
El último minuto (2001) aspira a ese
tratamiento narrativo del «último minuto», que usted ensaya en la treintena de
cuentos que contiene el libro.
Es cierto, pero me gustaría insistir en
que lo que denomino «técnica del último minuto» es un descubrimiento posterior
—o como mucho simultáneo— a la escritura de los cuentos, y no un precepto
rígido. La idea es buscar la crisis, el clímax de la historia, y detenerlo,
congelarlo trágicamente un instante antes de su desenlace. O, como alternativa,
atacar directamente ese desenlace, sin más preámbulos. En ambos casos, la
importancia del último minuto es grande. De todos modos, el título del libro no
alude solamente a esta estrategia narrativa: también tiene que ver con la
proximidad de la muerte, con el momento crucial en la existencia de los
personajes. Con enfrentarse a lo terrible, a esos instantes decisivos en que
una vida cambia. Y también con la dignidad o el sentido del humor ante las
situaciones trágicas.
¿Es verdad algo que he leído
recientemente, que usted apura la anécdota hasta llegar al abismo?
Eso lo escribió Ayala-Dip en el Babelia. Bien, es
una manera de explicarlo. Digamos que me atraen los abismos, pero me parece más
elegante detenerse frente a ellos que caer teatralmente en picado. Creo que así
se consigue mejor un clima tenso, inquietante. Además, para precipitarse, o no,
ya está el lector: que él decida el último minuto.
El cuento que mejor ilustra este
sentido es tal vez «Un cigarrillo», por lo que nos enseña en ese espacio de
tiempo concreto, desde el encendido y el apagado del mismo.
Tal vez, pero hay otros: «La bañera»,
«Primera luz», «La chaqueta», «El ahogado».... En realidad, si lo pienso, yo
tiendo a escribir cuentos con unidad temporal y espacial, salvo que me parezca
que la historia no se sostiene sin un salto. Tengo la impresión de que, si se
abusa del «montaje», el cuento pierde intensidad por alguna de las grietas.
Aunque la historia de ese cuento sea discontinua, y sus sugerencias largas, mi
ideal es que al lector le parezca unitaria, esférica. De todas formas, en el
cuento titulado «Un cigarrillo», además de que su tiempo decisivo esté
encerrado entre el principio y el final de un cigarrillo, intenté escribir
sobre la dignidad ante la muerte, sobre cómo podría afrontarse nuestro último
minuto. El personaje, desfigurado por los golpes, sabiendo que está a punto de
ser asesinado, decide disfrutar del cigarrillo de clemencia como si se tratara
de una última felicidad. Y, cuando lo termina, rechaza el segundo porque sabe
que es hora de morir y no quiere empañar el buen sabor de esas últimas caladas.
Ésta es una cuestión muy oriental que siempre me ha obsesionado. En El que espera escribí algo parecido, un cuento titulado «Veneno», que transcurre en
Tokio. También el primer texto de aquel volumen es una variante irónica sobre
el tema. No sé. Si vivir es una variante gigantesca de esperar, entonces es
natural que la escritura hable de la paciencia y de la esperanza. Y también,
por supuesto, de la desesperación. Y cuanto más pequeña sea la sección de
tiempo escogida, más intenso será su análisis, su reflejo.
¿Nuestra vida «como los cuentos» se
debate entre dos historias, una en primer plano y otra secreta?
Es posible. Acaso en eso consista el
pensamiento literario, desde la alegoría medieval a la mirada burguesa de lo
privado y lo público. O, por poner un ejemplo: ¿cómo estar seguro de que usted
es realmente quien dice, o si lleva todo la entrevista insinuándome alguna cosa
que yo no he advertido?
… Y en estos últimos
años*
Novela
La vida en las ventanas (Finalista del VI Premio Primavera;
Madrid, Espasa Calpe, 2002)..
Una vez Argentina (Finalista del XXI Premio Herralde; Barcelona,
Anagrama, 2003 y Buenos Aires, 2004).
El viajero del siglo (XII Premio Alfaguara de Novela; Madrid, Buenos
Aires, Ciudad de México, Quito y Bogotá, Editorial Alfaguara, 2009).
Hablar solos (Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y
Santiago de Chile). Editorial Alfaguara, 2012.
Cuento
Alumbramiento (Páginas de Espuma, Madrid, 2006 y Buenos Aires,
2007).
Hacerse el muerto (Páginas de Espuma, Madrid y Ciudad de México,
2011). 144 páginas,
El fin de la lectura, antología de 30 relatos seleccionados por el propio
autor. (Publicado en 2011 por Cuneta, de Santiago de Chile; Estruendomundo,
Lima; y Lanzallamas, San José.