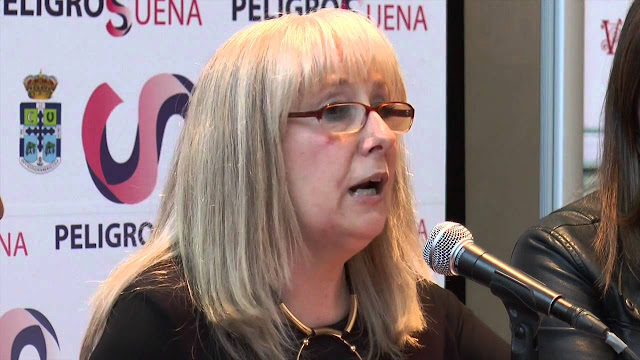100 años
Roald Dahl
(Cardiff, 13 de septiembre de 1916-Oxford,
23 de noviembre de 1990)
“Los buenos libros se escriben para que gusten a sus autores; luego a Dios o al Diablo, o quizá a ambos; y en tercer lugar, para nadie”. Juan Carlos Onetti
Vistas de página en total
domingo, 11 de septiembre de 2016
viernes, 9 de septiembre de 2016
Julio Llamazares
… me gusta
DON QUIJOTE CABALGA DE
NUEVO
Tras
la senda del hidalgo por las anchas tierras de La Mancha, y algo más.
Con motivo del cuarto centenario de la
publicación de la Segunda Parte
de Don Quijote, Julio Llamazares recibió el encargo de seguir los pasos de José
Martínez Ruiz, Azorín. La búsqueda del hidalgo y de su escudero por algunos de
los rincones de La Mancha
ha visto la luz en forma de libro, un año después, El viaje de don Quijote (Alfaguara, 2016), la suma de las 30
crónicas que fueron publicadas previamente en el diario El País, y algunas
anotaciones académicas añadidas. Azorín se embarcó, en 1905, en la aventura de
descubrir los rastros geográficos que quedaban de don Quijote y de su escudero Sancho
Panza a lo largo de los pueblos manchegos. José Ortega Munilla, director del
periódico «El Imparcial», fue quien le encargaría hacer una serie de crónicas,
quince en total, con motivo del tercer centenario de la publicación de la
primera parte del Quijote, y el escritor alicantino recorrió una parte de La Mancha. Como el mismo
Azorín contó en sus crónicas, Ortega Munilla le entregó un sobre con dinero y
un revólver para hacer frente a los bandoleros antes de abrirse paso por los
caminos polvorientos de La
Mancha. Una ruta de quince días, y la visita a los lugares
más emblemáticos en la obra cervantina: Argamasilla de Alba, Puerto Lápice,
Ruidera, Campo de Criptana, El Toboso y Alcázar de San Juan.
El
semanario gráfico «Blanco y Negro» envío un fotógrafo a La Mancha en busca de los
personajes de la novela de Miguel de Cervantes: don Quijote, Sancho Panza,
Dulcinea del Toboso, Teresa Panza, el ama, el cura y el barbero. El fotógrafo
encontraría, tal vez, en muchos rincones de la geografía manchega, personas que
bien pudieron parecerse a los que el escritor describe en su novela más famosa.
El
autor de «La ruta de don Quijote» fue desde Madrid a Argamasilla de Alba en
tren, y sin duda un viaje por la llanura manchega a comienzos del siglo XX
debió de ser muy diferente a cualquiera de hoy, y así un joven Azorín realizó
la mayor parte del trayecto en carro, y según testimonia en sus crónicas, tardó
ocho horas en recorrer los apenas 30 kilómetros que
separan Argamasilla de Ruidera, y veinte horas en ir y volver de Argamasilla a
Puerto Lápice.
Cien
años después
Muy diferente resulta el mismo trayecto
en coche por toda la región que ha realizado Julio Llamazares, quien asegura
que, al igual que el resto del mundo, «La Mancha ha cambiado más en el siglo transcurrido
entre ambos viajes que en los tres siglos que habían pasado entre Cervantes y
Azorín». Sin embargo, lo que más llama la atención del viaje y lo vivido por el
escritor leonés, es que, según afirma, esta tierra ha cambiado poco en su
esencia. «Han variado los pueblos, los cultivos, las comunicaciones, claro
está… pero en cuanto rascas y hablas con las personas, ves que el espíritu
cervantino sigue presente».
Andanzas
quijotescas
El
viaje de don Quijote (2016) resulta un libro esclarecedor y abunda en
retazos de humor y un finísimo sarcasmo no falta en sus páginas. Llamazares,
con su aportación, retoma las aventuras de don Quijote y Sancho, y lo hace con la
misma libertad que rezuma el clásico, una novela que, por imaginaria, ocurre en
todos los lugares y en ninguno”. Canavaggio, el reputado cervantista en su breve
prólogo aclara: “En una acertada variación de tonos y registros en la que
alternan simpatía, emoción, lucidez y humorismo, estas crónicas de Llamazares,
nos descubren una ‘geopoética’ del Quijote que suscita y renueva constantemente
el interés y el placer del lector”.
El
escritor leonés cree que Cervantes eligió La Mancha para las andanzas de don Quijote porque
conocía esta tierra de su tiempo como recaudador de impuestos y hace una
parodia de ella y de sus paisanos. «Se trata de una obra de humor y el autor
escogió un escenario antagónico a los idílicos paisajes de las novelas de
caballería, con castillos con hiedras y princesas rubias», afirma.
En
este libro de viajes, el autor recorre una ruta que le revela unos contrastes
no por sabidos menos prodigiosos, pasando de hamburgueserías en el centro de un
pueblo de La Mancha
a antiguas ventas con personajes anclados en el pasado.
Y
un tema aun por debatir ¿Cuál es la cuna de Cervantes y del Quijote? A esto
Llamazares responde con otra pregunta: «¿Qué más da de dónde eran o dónde
vivieron?» Un gran número de pueblos pugnan por ser el lugar de nacimiento del
autor y del personaje más universal de la literatura española, pero lo
importante es que la novela más importante escrita en lengua española tiene su
alma en La Mancha.
La
ruta literaria que emprende Llamazares se div¡de en tres partes, y se inicia en
Madrid, llega hasta Sierra Morena, se detiene en La Mancha y Zaragoza y
concluye en la playa de Barcelona, donde el caballero andante se enfrenta y cae
derrotado ante al caballero de la Blanca Luna.
Prologa
el texto Jean Canavaggio, y las ilustraciones son de Jesús Cisneros.
Julio
Llamazares, El viaje de don Quijote; Madrid, Alfaguara, 2016; 202 págs.,
ilustr.
miércoles, 7 de septiembre de 2016
... me gusta
LOS TEMPLARIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
El presente libro pretende
deslindar la historia del Temple del mito templario porque sólo conociendo bien
la historia se podrá abordar el mito.
Los templarios formaron parte de una
minoría consciente que, a lo largo de sus doscientos años de existencia,
consiguieron jugar esa baza que otorga el poder económico y el guerrero.
Tuvieron una enorme visión de futuro sobre unas monarquías, a veces,
debilitadas por numerosas guerras. La
Orden del Temple nació en Oriente (hacia 1119), creada
conscientemente por militares de occidente que buscaban, en Tierra Santa, las
fuentes de un conocimiento ancestral a través de ese simbolismo críptico que
ofrecen las Sagradas Escrituras. Los templarios creían en esa otra realidad que
nada tiene que ver con el Bien supremo ni con el Mal más abominable.
Diseminados por toda Europa, los que se establecieron en la Península Ibérica
distribuyeron su poder en Aragón, Cataluña, Castilla, Navarra y León. Aunque
ampliaron su influjo en la
Provenza, Bretaña y en tierras de Portugal e Irlanda. En la Península buscaron sin
tregua el saber en los lugares elegidos y lucharon militar y económicamente
para alcanzarlo pero cuando, conscientes de sus hallazgos fueron perdiendo
credibilidad, defendieron sus intereses a costa, incluso, de su seguridad y de
su supervivencia. Calificados de monjes, soldados, místicos, brujos,
diplomáticos, herejes, mártires, banqueros y comerciantes, hace más de
veinticinco años Juan G. Atienza establecía con su libro La meta secreta de
los templarios (1979), de una forma ordenada y consciente, los pormenores
de esa mágica circunstancia que envolvía todas las actuaciones de la Orden, pero sobre todo
pretendía estudiar los enclaves y el por qué de aquellos especiales emplazamientos.
Según el propio Atienza es posible que los templarios contribuyeran, en el
terreno económico y material, a ese gran boom de las catedrales de los
siglos XII y XIII y aunque no existen pruebas directas sobre el asunto, es
seguro que mantuvieron estrechas relaciones con las logias de constructores,
canteros y escultores para transmitirles esa serie de módulos simbólicos que se
reflejarían en la mayoría de los templos de occidente; en realidad, es muy
fácil afirmar hoy que los templarios adquirieron un conocimiento, lo
asimilaron, lo «significaron» y, posteriormente, lo transmitieron. Como otras
órdenes de la época conocían o
tenían razones para intuir una realidad
paranormal en determinados lugares que, desde siglos atrás, se habían hecho
patentes y así lo manifestaron como esa suprarrealidad que provenía en signos
cifrados de toda una sabiduría antigua.
En la historia reciente de España esta
especie de templemanía de finales de los setenta se concretaba en
algunos intentos testimoniales por ofrecer una reducida difusión en el ámbito
universitario, pero el conocimiento de las aventuras de estos caballeros
llegaba a los curiosos a través de una tradición popular y de una saga de
leyendas nacidas sin rigor alguno.
Arte
y arquitectura
La bibliografía, actas y simposios sobre
el tema de temple en estos últimos años ha llevado a los especialistas a
establecer las bases sobre las que asentar toda una auténtica historia sobre el
mito y sus consecuencias, sobre todo las que se derivan de su poder en el mundo
del arte y la arquitectura como vienen a poner de manifiesto Joan Huguet y
Carme Plaza en su monumental estudio Los templarios en la península ibérica (El
Cobre Ediciones, 2005), quizá la mejor guía para conocer la historia y el arte
de la Orden del
Temple en la península ibérica y en la vecina Portugal. Sobre todo el libro
pretende justificar el patrimonio de los templarios y profundizar en las
coronas de Aragón y Castilla donde la huella, en el marco catalán-aragonés fue
mucho influyente, tuvo extensos dominios y se asentó por toda su geografía. En
Castilla los reyes y nobles nunca favorecieron las órdenes internacionales. Se
convierte, también, en una justificación de los innumerables edificios que
durante siglos habían sido catalogados como de la Orden del Temple y que
posteriores investigaciones, de un marcado rigor científico, han llevado a
catalogar. Aunque tanto Huguet como Plaza han pretendido rastrear las huellas
de estos caballeros en Portugal, la falta de una catálogo documentado les ha
llevado a cuantificar exclusivamente las fortalezas conservadas de la Orden en el vecino país.
También se especifica cómo las encomiendas navarras están comprendidas en el
capítulo de la Corona
de Aragón así como las casas del Rosselló pertenecen, hoy, al estado francés.
Una orientación bibliográfica básica sirve para documentar los diferentes
apartados e incluso una amplia selección de libros muestra el nivel de los
temas tratados en el volumen. Los autores sugieren la posibilidad de utilizar
su libro como si de una auténtica guía de viaje se tratara para conocer los
lugares templarios y visitar sus restos.
El rasgo más significativo de la
arquitectura templaria es su carácter, eminentemente, práctico, adaptado a las
necesidades de la Orden
y su integración dentro de la tradición arquitectónica de los países o
geografías donde se manifiesta. El lector rastrea las encomiendas de la Primera Marca en
Cataluña, en Aragón ( Zaragoza, Huesca, Teruel) y los establecimientos del
Temple en Mallorca, Valencia, Navarra, Castilla y León, Murcia, Galicia y las
ciudades extremeñas y andaluzas de Jerez de los Caballeros, Ventoso y casas y
albergues en Sevilla y Córdoba porque la Orden no tuvo encomiendas en Andalucía. El libro
pone de manifiesto cómo los templarios demuestran que la realidad de su
presencia supera con creces la ficción.
lunes, 5 de septiembre de 2016
Desayuno con diamantes, 77
OBRAS COMPLETAS DE
RUBÉN DARÍO
La literatura tiende a clasificar
en siglos, movimientos, épocas y generaciones, todas las manifestaciones
literarias que se han venido sucediendo a lo largo de su historia. Sin embargo,
no podemos dejar de reconocer que algunas de estas divisiones ofrecen poca luz
y una menos firme actitud ante el hecho literario en sí. Ha ocurrido, por
ejemplo, con términos como novecentistas,
generación del 14, incluso con la acepción, modernismo cuya
vaguedad es patente y, subrayar, para mayor imprecisión, que tanto en inglés
como en portugués, significan, en ambos idiomas, vanguardia. Cuando el
nicaragüense Rubén Darío publicó Prosas profanas (1896) enseguida se le
identificó con el término modernismo porque sus composiciones equivalían
a un mundo poblado de cisnes, princesas y jardines, esa denominación del arte
por el arte y de evasión de la realidad. La musa modernista se convertía, así,
en la encarnación de la
Belleza. Esta es voluptuosa, sensual pero a la vez fascinate,
enigmática, la esfinge de la decadencia francesa y alemana, la mujer fatal de
los románticos. Fusión, en suma, del Amor, la Belleza, el Saber y la Muerte, como sugirió el
propio Darío. Por supuesto, no se encontró ningún libro que abiertamente se
proclamase deudor o representase a la totalidad del movimiento porque, entre
otras cosas, el modernismo no podría simplificarse cuando no existen
suficientes hipótesis de trabajo, algunas de las cuales, José Emilio Pacheco resume de la siguiente manera:
Los avances científicos sumados a
la explotación de las colonias dan nacimiento a la gran industria que crea el
mercado mundial.
El modernismo es un movimiento,
no un dogma ni una escuela, que se origina en Hispanoamérica y se transmite a
España.
El movimiento tiene dos fuentes y dos etapas: la primera parnasiana, la segunda simbolista y decadente. El parnasianismo ya puede encontrarse en poemas del joven Hugo, y alcanza su mayor difusión con la obra de Gautier. Durante más de una década perviven hasta llegar a la expresión simbolista, pasando por esa expresión modernista de José María Heredia o Guillermo Valencia. En 1884 el simbolismo ya está asentado en la poesía francesa y domina en todos los países occidentales. Con él se vuelve a privilegiar la subjetividad y sus versos se muestran vagos y sugerentes: «busca la música, piensa en el tinte y el matiz, une lo tenue con lo exacto, trata de ser suave no fuerte...», afirma Verlaine. Todos los poemas de Darío después de 1905 son, evidentemente, simbolistas aunque de su mano el modernismo se convertirá en la expresión hispanoamericana de un lenguaje para una cultura planetaria, hasta llegar a poder afirmar que se trata de una transformación de todos los recursos expresivos del idioma, de la prosodia castellana, una estética de la libertad y, sobre todo, la constatación de una modernidad acompañada por todos los cambios que se sucedían en la sociedad, incluidos los inventos que por entonces proliferaron.
El movimiento tiene dos fuentes y dos etapas: la primera parnasiana, la segunda simbolista y decadente. El parnasianismo ya puede encontrarse en poemas del joven Hugo, y alcanza su mayor difusión con la obra de Gautier. Durante más de una década perviven hasta llegar a la expresión simbolista, pasando por esa expresión modernista de José María Heredia o Guillermo Valencia. En 1884 el simbolismo ya está asentado en la poesía francesa y domina en todos los países occidentales. Con él se vuelve a privilegiar la subjetividad y sus versos se muestran vagos y sugerentes: «busca la música, piensa en el tinte y el matiz, une lo tenue con lo exacto, trata de ser suave no fuerte...», afirma Verlaine. Todos los poemas de Darío después de 1905 son, evidentemente, simbolistas aunque de su mano el modernismo se convertirá en la expresión hispanoamericana de un lenguaje para una cultura planetaria, hasta llegar a poder afirmar que se trata de una transformación de todos los recursos expresivos del idioma, de la prosodia castellana, una estética de la libertad y, sobre todo, la constatación de una modernidad acompañada por todos los cambios que se sucedían en la sociedad, incluidos los inventos que por entonces proliferaron.
Los
modernistas y Rubén Darío
A pesar de esa deuda parnasiana,
Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, instauran una
primera exigencia que llevaría a una estilización denotativa en el lenguaje que
se prolongaría desde José Martí a Rubén Darío, es decir, la afirmación del cosmopolitismo,
la musicalidad y las correspondencias artísticas porque en el caso de Martí y
Darío, ilustran una complementariedad y parten de esa conciencia renovadora que
los hace excepcionales; ambos se convierten en la constatación de una
profesionalidad: los viajes y el estudio favorecerán esta actitud, conseguirán
la transformación de una realidad, una conciencia del espacio mental hacia un
futuro, con la percepción del presente y la asunción de un pasado ingrávido.
Tras una lectura global de la poesía de Darío constatamos que muchos años
después sus versos producen el mismo placer y su fuerza y vigencia siguen
presentes.
Tres volúmenes conformarán las Obras
Completas de Rubén Darío, I. Poesía, II. Crónicas y III. Cuentos, crítica
literaria y prosa varia. El primero que acaba de aparecer, en edición de Julio
Ortega, con la colaboración de Nicanor Vélez y un prólogo de José Emilio
Pacheco, recoge en las 1.300 páginas, no sólo sus grandes libros, es decir, la
denominada Obra Mayor, léase, los poemarios completos y actualizados, Azul,
Prosas Profanas y otros poemas, Cantos de vida y esperanza, Canto
errante, Poema del Otoño y otros poemas y Canto a la Argentina y otros poemas,
sino esas obras de transición, como Epístolas
y poemas, Abrojos, Rimas, Canto épico a las glorias de Chile y la obra
dispersa que perteneció a su más estricta juventud: Primeros poemas (1880-1886)
o casi todos los Poemas dispersos (1886-1916).
Los editores de la poesía de
Rubén Darío ordenan el presente volumen siguiendo dos ejes o pautas: el
primero, biológico que incluye su infancia, su adolescencia, su juventud,
madurez y últimos poemas; otro segundo, geográfico que oscila entre los
primeros publicados de Nicaragua a los de Chile, Argentina, París y, sobre
todo, España. Ambos ejes están sustentados en la cronología de su vida porque
en ocasiones no resulta fácil fechar estos libros o poemas. Buena parte de su
obra aparecería en periódicos americanos y una vez publicados volvía a aparecer
en medios editoriales con notables cambios. Ni siquiera Darío pudo establecer
una cronología para el conjunto de sus Obras que iniciaba con Primeras
Notas (1888), en el mismo año que publicaría su asombroso Azul...
Anteriormente, había publicado Epístolas y poemas (1885) y poco después
aparecerían Abrojos (1887) y Rimas (1887), en realidad, los
primeros textos impresos del poeta. Sabemos que en una última lista, antes de
morir, Darío había incluido estos dos libros como parte de Azul... en
esa primera visión de conjunto que pretendía ofrecer de su primer corpus
poético. Los editores han realizado la presente O.C. a partir de las ediciones
que el propio Darío organizó, subrayando que se han eliminado los abundantes
errores y erratas de algunas ediciones críticas anteriores. Darío sigue siendo
un clásico de lo nuevo, leyendo sus versos aún hoy día conmueve esa búsqueda
feliz de lo más bello como si realmente fuera lo más humano. En palabras de
Julio Ortega, «esa estética, tan sensorial como epifánica, tan fresca como
sabia, se despliega desde la sílaba, la acentuación y la prosodia hasta la
sensualidad, levedad y nostalgia de su pasión verbal y su deleite formal.
Parece esta poesía decirnos que el lenguaje es el alma viva del mundo, y que en
su materialidad sensible se ilumina la nostalgia de una plenitud del presente».
Vida
Rubén Darío nació en Metapa, Nicaragua en 1867, de padres
que se separarían cuando él apenas era un niño. Criado por su abuela, fue
llevado más tarde a Managua como niño prodigio. Allí empezaría una carrera como
poeta cuando apenas era un adolescente. Leía poesía francesa y, sobre todo, a
Víctor Hugo. En 1886 visita Santiago de Chile donde publicaría un puñado de
poemas y unos cuentos que titularía Azul (1888), un libro que pronto
llamaría la atención, por ejemplo, al crítico y novelista español Juan Valera.
Su «Canto épico a las glorias de Chile» le proporcionaría fama de poeta cívico
y pronto se daría cuenta de que debía llevar una vida refinada, sofisticada que
sólo podía cultivarse en las grandes ciudades. Pasó cinco años en Buenos Aires
y trabajó en el más importante periódico latinoamericano, La Nación. En 1900
se instaló en París, y en 1907 fue nombrado representante diplomático de
Nicaragua, en Madrid. Durante este tiempo realizó frecuentes viajes entre
América y Europa y ya era el centro de la vida literaria hispánica. Durante
décadas vivió identificado con un mundo que para él terminaría en 1914. Fue
entonces cuando inició una gira pacifista y, poco después, tras una breve
estancia en Mallorca, volvió a Nicaragua y viajó a Brasil, México, Buenos Aires
y casi moribundo en Nueva York fue rescatado por Manuel Estrada Cabrera. Murió
en León el 6 de febrero de 1916, sin llegar a percibir la transformación de
valores que se ofrecían en el crepúsculo de Europa y que implicaban a las
generaciones de poetas más jóvenes.
Tras Azul que conoció una
segunda edición en 1890, publicaría Prosas profanas (1896), del que vio
una segunda edición aumentada en 1901; Cantos de vida y esperanza
(1905), El canto errante (1907), Poema del otoño y otros poemas
(1910) y Canto a la
Argentina (1914). La poesía que aparece en Azul
tiene aún tintes románticos, debe mucho a Víctor Hugo y su tono bebe también
las fuentes del Cantar de los Cantares. Pero en Prosas profanas
Darío evitará establecer paralelos entre el amor y la naturaleza. Se siente
ahora más protegido gracias al arte. Su poesía empieza a tener la consistencia
que le otorgaría la fama universal, es decir, haber expresado sus gustos, sus
tentativas y limitaciones con absoluta fidelidad. Para Darío, el ideal es que
la poesía fuese profética y opinaba que si el modernismo tenía alguna
importancia, era en este aspecto, a la manera de una estela luminosa. Octavio
Paz escribía que «la imaginación de Darío tiende a manifestarse e direcciones
contradictorias y complementarias y de ahí su dinamismo». Darío es importante
por su personalidad, por el alcance continental de sus actividades, por su fama
internacional porque llegó a ser como el catalizador de los elementos
artísticos de su época. También puede considerarse como el primer escritor
profesional de Latinoamérica y gracias a su ejemplo, como señala Jean Franco,
la literatura hispanoamericana desarrolló una preocupación más seria por la
forma y por el lenguaje. Gonzalo
Torrente Ballester, en su Literatura Española
Contemporánea (1966) escribía que «Muchos de los temas poéticos de Rubén,
aquellos, precisamente, manidos por sus seguidores, han perdido hoy interés y
atractivo. Pero en su obra amplia y compleja, son muchos los poemas que
conservan el encanto y la emoción, cuyas audacias aún nos asombran y cuyos
conceptos nos conmueven. Rubén Darío sigue siendo uno de los grandes poetas en
lengua castellana». O como el mismo Borges escribiera: «Todo lo renovó Darío:
la materia, el vocabulario, la métrica, la magia particular de ciertas
palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni
cesará».
Las biografías de Ian Gibson, Yo,
Rubén Darío (2002), Blas Matamoro, Rubén Darío (2002) y Julio Ortega
Rubén Darío (2002), no han hecho sino agrandar y confundir la figura y
la obra del poeta nicaragüense, considerado el mejor portavoz de ese diálogo
entre Europa y América, entre lo antiguo y lo moderno, como afirma José Emilio
Pacheco.
domingo, 4 de septiembre de 2016
viernes, 2 de septiembre de 2016
Care Santos
… me
gusta
DESESPERANZADA
SOLEDAD
En la década de los setenta los
narradores españoles buscaron una conexión con la sutileza narrativa de una
literatura universal capaz de mezclar formas textuales, que enlazara diversos
hilos narrativos, e identificara imperceptiblemente lugares comunes, y que
ofreciera historias falsas con la suficiente credibilidad de convertirse en
verdaderas. Ante este tipo de novelas, el lector descubre un modelo literario
subyacente, al tiempo que se deleita con desaforados acontecimientos. Una vez
aprendida la lección, algunos renombrados autores de nuestra novela más
contemporánea, se han repetido en una Barcelona burguesa de finales del XIX y
comienzos del XX, reflejo de la turbulenta unidad de una urbe en expansión que
basaría su crecimiento en las especulaciones de quienes vieron la oportunidad
de hacer fortuna y garantizarse un nombre, con hechos que, muchos años después,
superarían cualquier trivialidad especulativa, y en cuya senda fraguarían sus
fortunas personajes importantes del mundo catalán.
Care Santos (Mataró, 1970) mezcla esa
variada textura en su nueva novela, Habitaciones
cerradas (2011), y cuenta la historia de una herencia, la reconstrucción de
un palacete en el Paseo de Gracia, o el ascenso y caída de la familia Lax, una
significativa casta de comerciantes catalanes, con Rodolfo y María del Roser, a
la cabeza, cuya estela de descendientes, Violeta, Juan y Amadeo, llega hasta
nuestros días. Pronto a lo largo del relato, el ambiente vital y privilegiado
se ensombrece con el paso del tiempo, y muestras de convicciones nacionalistas,
e infidelidades y desapariciones familiares concluyen en indicios de un posible
asesinato. En Habitaciones cerradas los episodios que componen el puzzle
expuesto, los personajes protagonistas, incluso el papel de la joven Violeta
reconstruyendo su propia historia, están subordinados a la negación más
absoluta de la felicidad, persiste cierta amoralidad en algunos de ellos y
sobresale, por supuesto, la negación colectiva de una época decimonónica, sobre
la que planean personajes reales, Alfonso XIII, Macià o Maura, porque el
tratamiento histórico en esta novela es algo consustancial y está unido a sus
protagonistas, no adquiere una categorización independiente, y se funde con los
de ficción, magistralmente perfilados por Care Santos, entre los que sobresalen
las mujeres de la casa, ejemplo de percepción y sensibilidad femenina: María
del Roser, la matriarca del clan y devota espiritista, acompañada siempre de la
nodriza, Concha, mediadora durante años entre los principales miembros de la
familia Lax, o, en la última etapa, la joven Teresa Brusés, víctima de esa
inherente mal que caracteriza a la conducta humana, sobre todo cuando la
matriarca desaparece, y forzada por los acontecimientos que se producirán en
una Barcelona éticamente desoladora, un personaje que solo emerge cuando años
más tarde se descubra toda la verdad de su pasado.
Este libro sigue un procedimiento
narrativo tradicional y añade, un auténtico collage que reconstruye la
figura del pintor modernista Amadeo Lax: incluye descripciones de algunos de
los cuadros conservados, se entrecruzan correos electrónicos, en el grueso de
la narración, se añaden noticias relativas a la reconstrucción de la memoria del
pintor, o se facilitan cartas y confesiones de algunos protagonistas
secundarios que ofrecen el énfasis necesario, y la interpretación particular de
Violeta cuando los descubre, dando forma definitiva a los acontecimientos y a
las figuras protagonistas de su pasado familiar inmediato. En cierto sentido,
se ofrece una visión apocalíptica y paralela de la historia, el ambiente y el
estado de ánimo de una Barcelona cambiante y moderna, jamás vista
anteriormente, con acertadas referencias políticas, culturales, económicas y,
sobre todo, sociológicas que permiten una detenida mirada al contexto de la
narración en los años finales de siglo, o en las décadas posteriores durante la Dictadura y la posterior
Segunda República, hasta alcanzar la historia futura y la barbarie civil. Y
años después, salvar el mito del abuelo pintor que, como queda dibujado por la
narradora, muestra el desenlace de una crisis existencial y apuesta por una
solución que decepcionará las estrictas normas familiares y sociales del
momento, tras una intensa reflexión sobre el pasado con episodios y apuntes
personales, cuando solo a través del arte se le ofrezca una compensación a los
Lax, porque la historia pone al hombre frente a su irreversible condición
humana, y sobre todo lo equipara con su destino.
Care
Santos, Habitaciones cerradas; Barcelona, Planeta, 2011; 488 págs.
jueves, 1 de septiembre de 2016
Hoy invito a...
Carmen Canet, 2
* Un excelente artículo-ensayo sobre la última propuesta poética del granadino, Luis García Montero.
A
PUERTA CERRADA
El
poeta de las flores del frío en jardín extranjero e invierno propio, el que además
escribe con vista cansada, en un diario cómplice sus poemas de Tristia en
habitaciones separadas, nos abre la intimidad de la serpiente un completamente
viernes, escucha en la televisión que ha muerto la poesía y se dispone, después de volver del
sepelio (“Yo no puedo explicarlo, pero todos ustedes saben cómo se vuelve de un
entierro.”), a escribir una balada como
despedida.
Tras
la lectura de esta Balada en la muerte de
la poesía, el lector no puede quedarse ya impasible, se queda conmovido.
Luis García Montero nos vuelve a sorprender en su tarea poética con este libro
que supone una novedad en su trayectoria. Produce el mismo asombro que la
noticia de la información necrológica: “Ha muerto la poesía”, dice. Ante tal
acontecimiento, y más en estos momentos en que es tan necesario el cambio,
L.G.M. ha querido hacer, con una forma y tono diferentes, un giro arriesgado
sobre su poesía anterior, una innovación que nos ha dejado sin palabras con las
suyas.
Estos
poemas en prosa se articulan en un relato de veintidós capítulos, son independientes pero
se pueden leer seguidos con un estupendo hilo conductor (es sugerente que
enlazando la frase inicial de cada uno de los poemas nos anticipe y resuma los acontecimientos que desgrana el
libro). Así, desarrolla una historia cuyo protagonista es singular: un entierro,
que se convierte a través de metáforas,
personificaciones, símbolos, versos
alusivos, en un escenario por donde deambulan todos aquellos a los que les interesa la poesía. Aquí lo
importante no es el tiempo (”el tiempo ya no es una oración”), son los
personajes que asisten al duelo, que acuden
al velatorio convocados desde todas las épocas: Lucrecio, Jorge Manrique, Giacomo Leopardi, Rosalía de Castro, Rubén
Darío, Charles Baudelaire, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente
Huidobro, Jorge Luis Borges, Luis Rosales, Ana Ajmátova, Ángel González, Jaime
Gil de Biedma, Javier Egea, Wislawa Szymborska… Como también son importantes las
múltiples ciudades y espacios
recuperados: París, Buenos Aires, Granada…, aquellos donde habitan las palabras
y los que las escriben, tantos lugares con memoria donde el olvido no existe.
En
este libro se recogen varias circunstancias, algunas de tipo personal, literario
y social - argumenta el autor. Y no es extraño que lo social esté también
presente pues, en los tiempos difíciles y tremendos que vivimos (recortes,
desahucios, desigualdad, corrupción: demasiadas cargas y tristezas se
hacen insostenibles), es necesario y urgente
que la palabra apueste por detener esta situación de injusticia. Por
ello Luis García Montero nos entrega una poesía filosófica, conversacional, de
denuncia ante un mundo herido. Consigue, a través de este juego surrealista,
magistral y humano, que nos paremos a reflexionar, a dialogar, a pactar, consciente
de que hay salidas y se necesitan, de que la poesía ante semejante espectáculo
se nos muere. Este guiño irónico, lapidario y espectral que nos hace está
repleto de esperanza y de ilusión. Con
una estética y una ética admirables, hace defensa de la palabra poética como
forma de resistencia, en un poemario que como él nos dice - “es un saludo a la poesía que va a renacer, por
las nuevas generaciones de poetas”-. El poeta que escribe esta balada quiere
acompañarlas al igual que él ha estado acompañado durante el velatorio por
todos los poetas de la más brillante tradición lírica. La intertextualidad y
las evocaciones a través de versos alusivos son toda una lección de historia
literaria donde están “los imprescindibles”. De nuevo, Brecht, para recordarnos
que “no corren buenos tiempos para la lírica”,
Bécquer prosigue “podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía”, y
Ángel González nos deja estos versos: “Habrá palabras nuevas para la nueva
historia/ y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde”. Asistimos al
reconocimiento, pero el poeta va más allá, logrando que la sugerencia se alíe con la experiencia del
tratamiento de la realidad y la ficción. La realidad la transforma en
literatura, así nos hace menos daño y
desvela su belleza.
Como
hermosa es siempre la impecable Colección Palabra de Honor, de Visor Poesía,
que en este libro se ve realzada con la perspectiva de los dibujos, -“miradas”-
de Juan Vida, que van ilustrando cada uno de los poemas a modo
de las sombras negras goyescas. Los retratos de J. V. son descarnados, no
aspiran a la belleza sino a la verdad.
Este
homenaje con homenajes, donde la voz de L.G.M. se muestra inconfundible en su
yo poético íntimo y desengañado, de conciencia civil y coherente, medita sobre
la historia, reflexiona sobre los ajustes de cuentas que son necesarios. Y lo
hace con la sensibilidad que lo define, con su aspiración de estar en el mundo
ante condiciones adversas, y siempre con los otros. De esa comprensión y lucha
contra lo indigno, nace su escritura. Se desnuda por encima de lo aparente, la
emoción late y pasea melancólicamente por las calles de su relato, para invitarnos a
que defendamos la justicia poética.
Luis
García Montero hace un llamamiento a la irrenunciable tarea y función de la
palabra, y termina así esta narración: “A puerta cerrada abro un cuaderno, le
pido un esfuerzo a la tinta y a los desfiladeros, (…) y empiezo a escribir (…),
esta balada en la muerte de la poesía”.
Publicado en Revista Clarín, Nº 123. Mayo-junio, 2016.
BALADA EN LA MUERTE DE LA POESÍA
LUIS GARCÍA MONTERO
EDITORIAL VISOR, MADRID, 2016
La autora-biobliografía.
Carmen Canet, nace en Almería, 1955.
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Ha sido docente en
Enseñanza Secundaria, y desarrollado proyectos educativos y didácticos. Autora
de las rutas literarias de Federico García Lorca, Ángel Ganivet y Elena Martín
Vivaldi, en Granada.Desde 1980 ejerce la crítica literaria en diversos medios y
revistas especializadas: Zurgai, Clarín, y los suplementos Cuadernos del Sur e
InfoLibre.
El libro Malabarismos (2016), una amplia muestra de aforismos, es su primera
entrega para lectores apasionados. Y de momento, prepara nuevos proyectos que
verán la luz en un futuro próximo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)